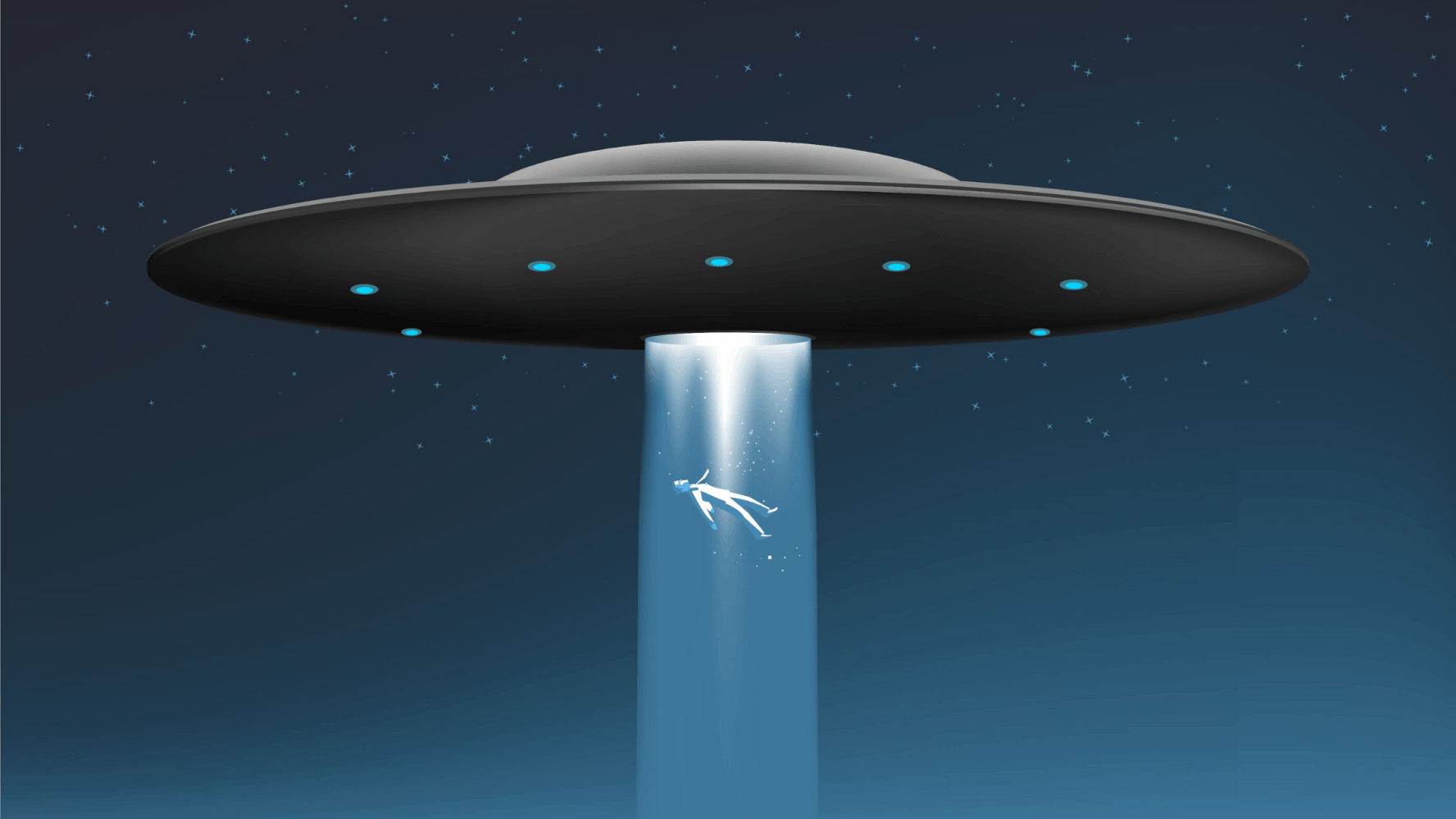
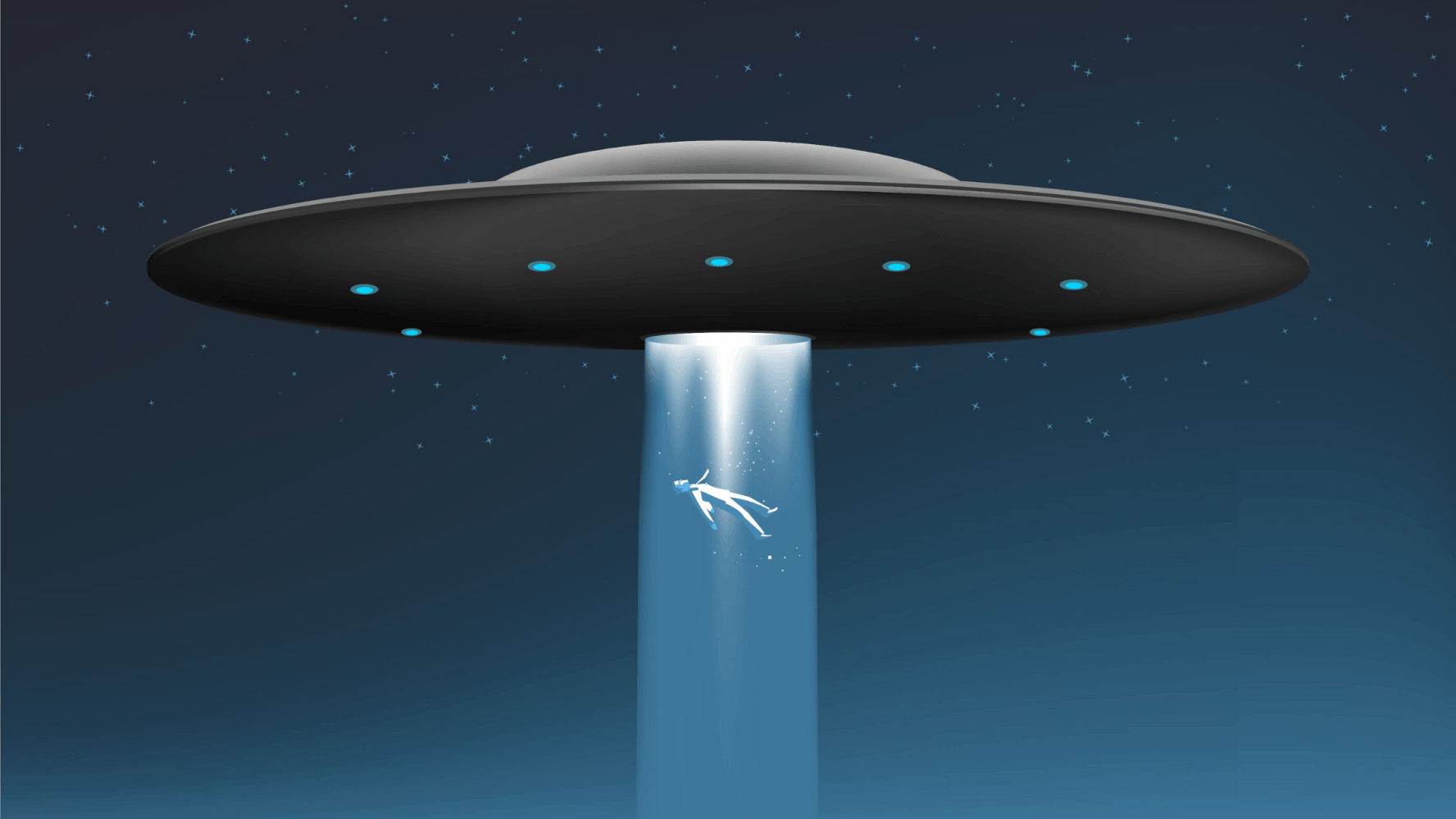
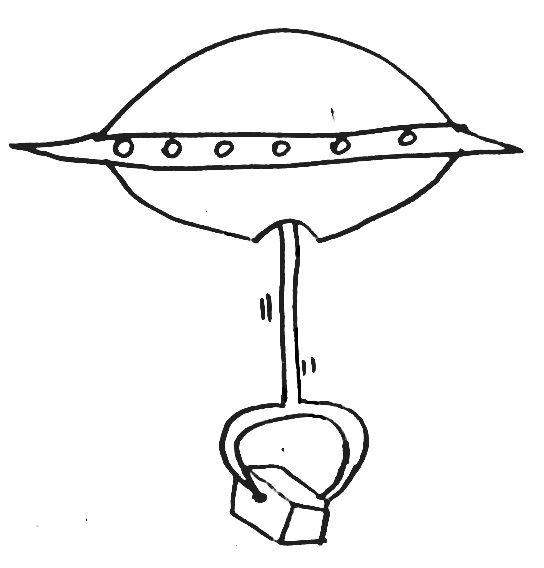
“Los bloques de piedra están horadados en algunos de sus lados. Es imposible que las culturas prehispánicas asentadas en lo que es hoy la Reserva Altos de Lircay hayan podido trasladar esos bloques y disponerlos de la forma en que se presentan. Yo creo que esos orificios fueron hechos por un brazo mecánico, que es como la mano que saca los peluches en esas máquinas de destreza. Lo hicieron con las naves extraterrestres que estaban implementadas para aquello”, les comenté procurando un tono serio. Siempre era lo mismo, se me alargaba la activación de conocimientos previos. Nunca he podido controlarme en lo que respecta a las anécdotas o cuestiones del imaginario popular. Les pedí que guardaran completo silencio, que nadie podía hablar mientras se desarrollaba la lectura, que nos íbamos a demorar cerca de veinte minutos, que fueran pacientes y siguieran el texto tratando de imaginar lo narrado. Acto seguido añadí: “esto es como un guión que a usted le prestan, usted es el director y arma la película como quiere. Vaya leyendo en la mente. En cualquier momento designo a alguien para que continúe con la lectura en voz alta”. Era mentira, leería todo yo, el único requisito era respetar la sacralidad del momento. Ajusté el volumen de mi audífono, y comencé a leer con seguridad y voz ceremonial: El picnic de un millón de años. Ray Bradbury. De algún modo mamá tuvo la idea de que quizás a todos les gustaría ir de pesca. Juana Herrera, número dieciséis, alzó la cabeza como un marsupial oteando afuera de su madriguera. La señora Juana tiene cerca de 50 años, es una mujer morena, de baja estatura, hosca en su desenvolvimiento, trabaja de parquímetro en una calle concurrida de Linares. Paga la pensión alimenticia de su nieto. Es chora, se pelea con los adolescentes que no dejan hacer clases y acusó fraude en las elecciones donde se proclamó el haitiano Lithan Delice. Cuando le toca el último turno llega una hora más tarde, pero siempre llega, lloviendo o tronando. Cerca de la medianoche regresa a pie a su hogar. Ella fue quien dijo que los nuevos marcianos eran los pendejos, que estaban reflejando sus caras en ese río extraño, que por eso la otra familia había ido con puras niñas, porque tenían un plan de poblar de humanos Marte, y así salvar la especie. Les coloqué a todo chancho en la multimedia: los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá, ricachá, ricachá, ricachá ricachá, así llaman en Marte al chachachá, para que bailáramos y terminamos todos cagados de la risa. Cerré la clase diciendo: “vamos a ir un día al Enladrillado y también vamos a invitar a la clase al reconocido poeta linarense Moisés Castillo, quien me narró como estando con un amigo médico en la alta montaña fue notificado de no sé qué, en horas de la madrugada, en la cabaña de difícil acceso donde se encontraban, y por unos hombres vestidos de smoking negro, ropa poco adecuada para la zona y que al otro día el clima se había comportado de forma muy peculiar, teniendo posteriormente un encuentro cercano del tercer tipo, donde lo habían preparado para entregarnos un mensaje, que hoy muy pocos entenderían. Con mi audífono estoy a la espera de ese mensaje, estaré atento, está conectado a la tecnología de ellos. Este audífono es un equivalente a los odorófonos de Hugo Correa, maestro chileno de la ciencia ficción. Por cierto, podríamos leer Alter Ego la próxima clase, un cuento bacanoso”. Ordené mis cosas, salí raudo a buscar café, pero la señora Juana me interceptó casi al llegar a la sala de profesores. Nos sentamos en la banquita de afuera y me contó lo siguiente: “Yo, profesor, soy terca, y casi nunca entiendo ninguna huevada, pero me gustó su clase, porque yo esto lo he vivido, como lo vivió el poeta ese al que se refirió, es una historia amarga a la vez, aunque lo recuerdo con más simpatía que tristeza, porque el dolor pasa y la carne se regenera. Y una cosa así no la vive cualquiera. Yo estaba a un pelo de dejar de ser niña, mi padrastro me mandaba a robar leche al anochecer, de las vacas que dejaban sueltas en los campos vecinos, tenía que ir yo porque me decía que era la más hábil y mis hermanos eran más chicos. Pasábamos hambre, le doy un ejemplo ¿Sabe porque soy tan buena para el ají? Porque cuando niños mi mamá nos daba unos mendrugos bien untados con salsa para que el ardor del ají nos dejara la sensación de tener el estómago lleno. Y ahí también conocí la oscuridad, solo en enero las luciérnagas venían a chispear un poco la negrura. Estaba acostumbrada y a veces llevaba una lámpara chica de espíritu de vino, que duraba poco. Yo por eso hago todo en la noche en la casa a oscuras, me oriento súper bien. Continúo. La dosis diaria era una damajuana, que demoraba entre 10 y 15 minutos en extraerla, el problema era encontrar las vacas, en ocasiones tardaba horas, en otras simplemente no estaban y volvía sin nada a la casa. El oído y el olfato son infalibles a la hora de encontrarlas, usted con ese audífono no hubiese podido en la noche, las vacas lecheras andan con el ternero, y los terneros braman más agudo, si son como guaguas, más grandes no más. Ahora salvo que, como dice usted, tuviese el olfato más desarrollado y que sepa bien a identificar el olor a bosta fresca. ¿Lo conoce, profe? ¡Qué va a reconocerlo si usted es de escritorio de roble! La cuestión es que una noche yo me tuve que alejar hacia un cerrillo en busca de las vacas más descansadas y estaban más esquivas e inquietas que nunca. Se me apagó la lamparita, ni con el perro andaba ese día, de pronto a la vuelta del cerro se empieza a iluminar todo, como un parque de diversiones de noche, profesor, pero en esos años en Los Hualles, a la cresta de la loma, no había tal parque de diversiones, y yo, de pura curiosidad, avancé hasta un gran espino donde me escondí dejando botadas la damajuana y el embudo de hojalata que había hecho mi papá biológico. Y de ahí surgió una nave gigantesca, del porte de un Pronto Copec, iluminada con luces amarillas, rojas y azules. Vibraba la tierra. Intenté correr pero me paralicé. Recuerdo haber estado recostada, desnuda, en una especie de camilla. Luego perdí el conocimiento. Todo era blanco encandilante. Desperté al amanecer, con los gritos de mi padrastro y los ladridos del perro. A mi lado estaba la damajuana llena de leche. Y ahí se desencadenó lo peor. Que yo tenía un novio, que cómo podía faltarle el respeto a la familia de esa forma. Era católico, apostólico y romano el hombre. Me arrastró de las mechas hasta la casa, ahí me amarró las manos a la viga horizontal del parrón, me desnudó y me agarró a correazos, por el lado de la hebilla, delante de mis hermanos y mamá, que contrariada luego se fue a cocinar, le iba a dar hambre al hombre de la casa con la golpiza que me estaba propinando, a lo mejor me iba a servir, para llevar una vida correcta después. Me pegó hasta que me desmayé. En la tarde ya se estaba poniendo cariñoso de nuevo, el vino lo había vuelto a poner contento y a mí me ardían las heridas. Me dijo que ya no podría ir a buscar leche sola, que iba a tener que ir con él o iban a empezar a mandar a mis hermanos. Primera vez que hablo esto con alguien”. Quedé perplejo. Miré el reloj y no puse atención en la hora, le dije que había sido un gusto conversar con ella, que cuando quisiera podía contar conmigo. Luego de eso, logré percatarme que estaba pasado diez minutos del segundo bloque de la noche. Ahí estaba el español, jefe de U.T.P, la contratación estrella de este año, que llegó sonriendo: “profesor Gustavo, dos cosas antes de que se reintegré al segundo bloque. Primero, recibí quejas de su colega de que os estabais colocando cumbias a todo volumen en vez de hacer clases; lo otro: ¿Por qué se vincula con los estudiantes a tal punto de sacrificar minutos de clases? ¿Qué pasa si se lían a ostias en el salón?”. Me dieron ganas de pescarlo a él a mangazos, pero le dije que disculpara, que me estaba preguntando algo acerca de la literatura de ciencia ficción. Me perdí del café. Cansado a tal punto de no tener energía para seguir molesto, me dirigí a la sala pensando, a ver si mañana leemos Alter Ego y alguno de esos estudiantes suicidas potenciales que tengo, que no se acepta a sí mismo, como todos en algún momento, después de la clase quiere sentarse a conversar en la banquita de afuera.
****

Gustavo Palavecino (Talca, 1983). Profesor. Autor de los libros Delirium Tremens y El último retrato hablado y otros relatos.

web page was designed with Mobirise site templates