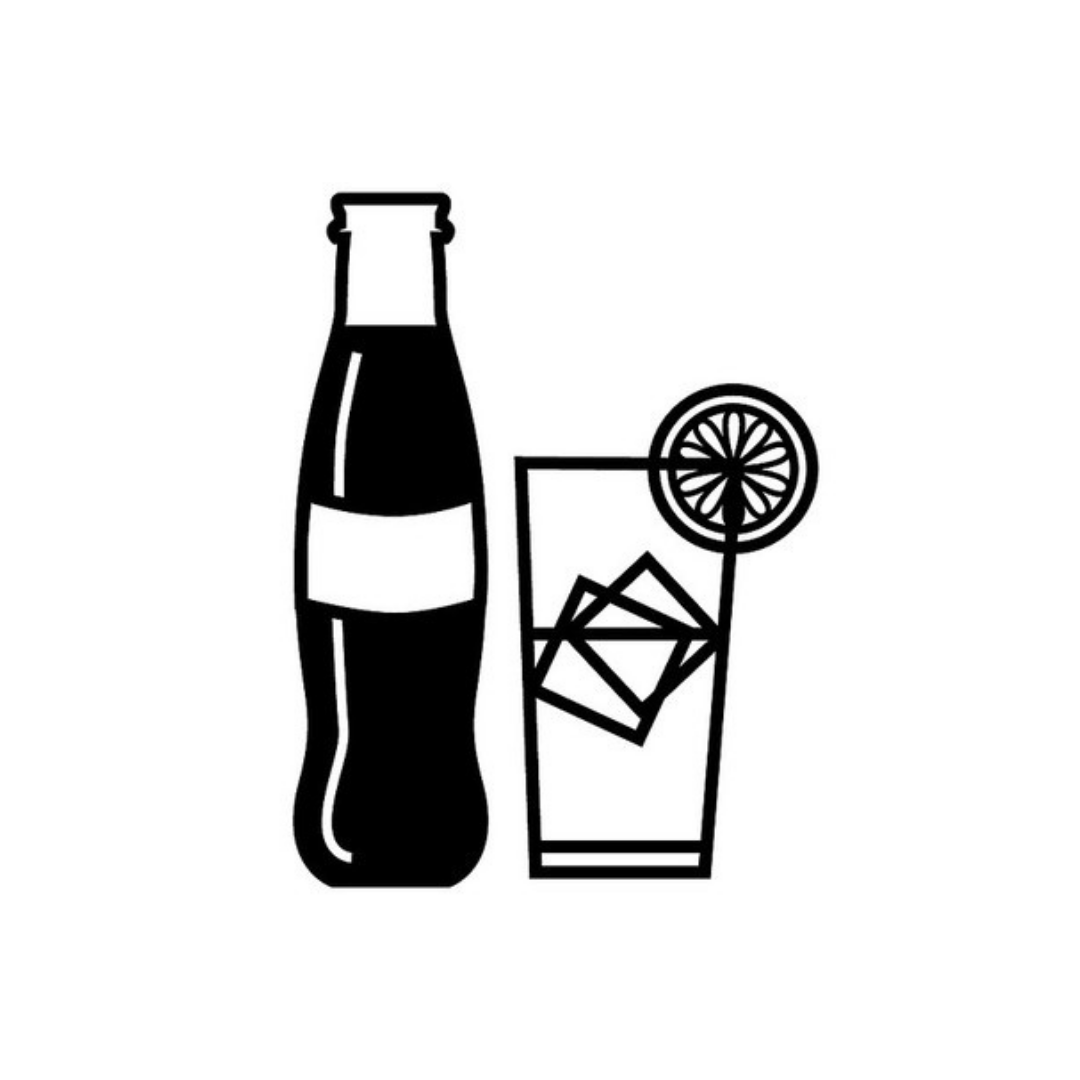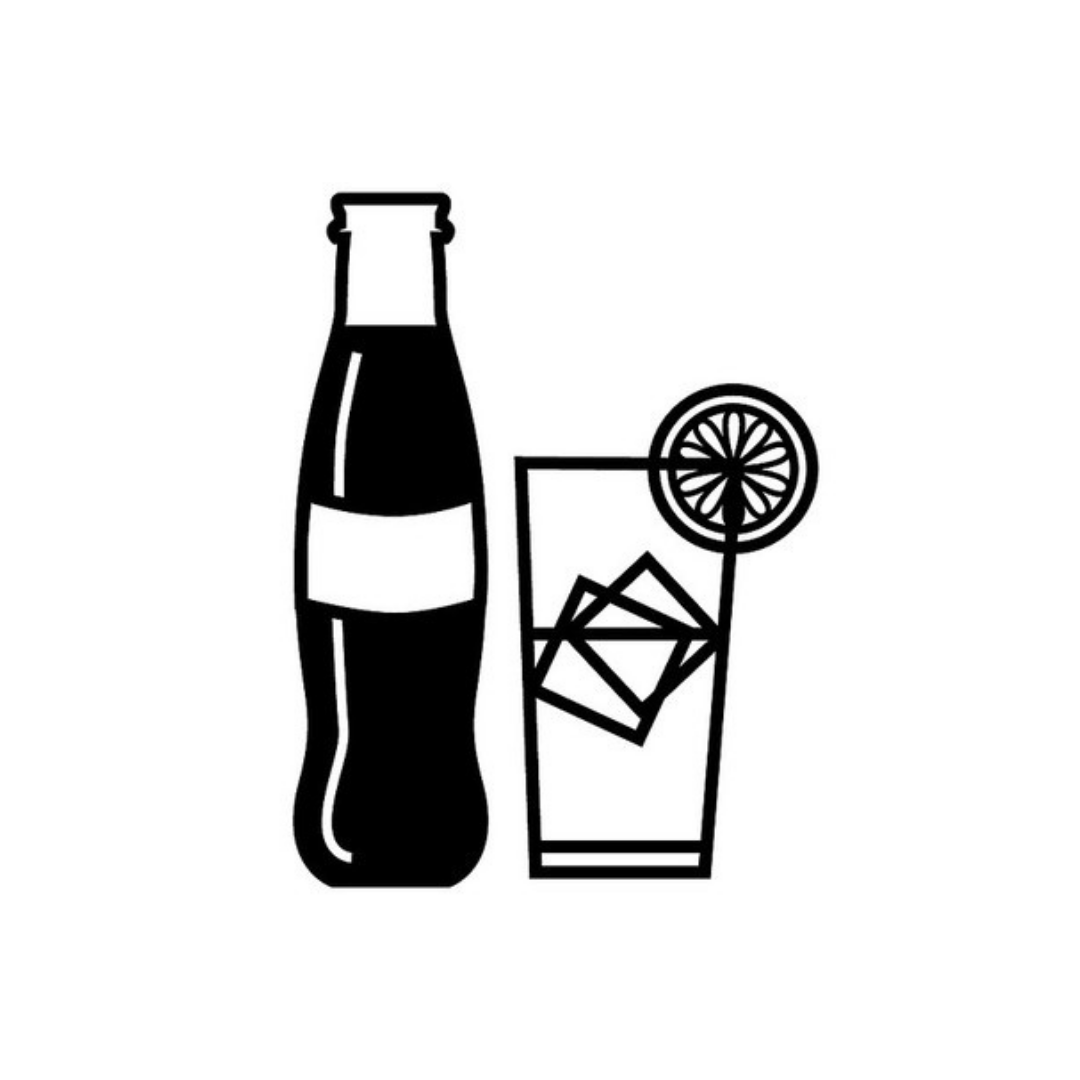1.
Mientras se duchaba, temprano ese día, Raúl pensó que sería buena idea llamarlo. Hacía un tiempo que no hablaban y era conveniente mantener un mínimo contacto.
Lo conocía desde hace años. Durante un periodo incluso lo consideró su amigo, pero su relación había devenido en un asunto meramente comercial, por decirlo de algún modo. Maldiciendo la escasa presión de la ducha y su constante vaivén sin escalas entre el agua helada y la lava hirviendo, con el champú metiéndosele en los ojos, se dijo a si mismo que al salir del baño lo llamaría, le preguntaría por la familia y le hablaría de alguna nimiedad como el clima o la tenaz incompetencia del gobierno. Lo que se denomina, recordó haberlo escuchado por ahí, como una actividad de relacionamiento.
Cortó el agua y friccionó la toalla contra su cabeza. Qué fácil resultaba secar el pelo corto. De hecho, fue ese uno de los motivos que lo llevaron a cortarse el cabello largo que había lucido por más de una década. Eso y que comenzó a perderlo paulatinamente y le daba pánico terminar calvo.
Con la toalla sujeta por la cintura salió del baño. Su esposa le había dejado ropa limpia sobre la cama. La miró con ternura y le dio las gracias. “Siempre escoges la ropa perfecta, amor”, le dijo desdoblando la camisa azul con lunares blancos. Poniéndose los pantalones, le comentó que iba a llamar a Julio.
Ella lo miró con desconfianza y le preguntó si acaso ya se habían acabado sus reservas. “No, en absoluto. Nos queda para un buen rato. Sólo quiero mantener las relaciones, ya sabes, actividad de relacionamiento”.
“Está bien”, masculló ella, “pero remítete a lo estrictamente necesario. No me gusta ese hombre. Nunca me ha gustado”. Dicho esto, le pidió que por favor cortara los trozos de zapallo para la cazuela del almuerzo.
El cuchillo ya estaba viejo y su filo duraba muy poco, lo que revestía de complejidad el realizar cortes de productos relativamente grandes o duros. Mientras luchaba con el naranjo camote, Raúl pensó en la llamada que prontamente realizaría. Sintió un hilo de saliva amarga bajando por la garganta.
Buscó una cerveza, cogió el teléfono y salió al patio. No le gustaba hablar por teléfono delante de otras personas. El sol del mediodía pegaba fuerte y le hizo achinar los ojos. Se quedó un rato mirando la pantalla del celular donde decía Julio junto a un número. Destapó la cerveza y apretó llamar.
2.
La esposa de Raúl ya había pelado y cortado las papas. Tenía un plato con porotos verdes en una mano y una cuchara de palo en la otra. El sofrito perfumaba la casa con olor a ajo y cebolla, y los gatos refregaban sus espaldas contra las patas de la mesa de la cocina. Cuando estaba echando a la olla los trutros de pollo, previamente sellados en aceite, por la puerta que daba al patio entró Raúl y, con la mirada extraviada, fue hasta el armario de los licores y se sirvió un pichuncho.
—¿No será muy temprano? — dijo ella mirando el reloj de la cocina.
—Ya hablé con Julio— respondió Raúl, tras tomar un taco y fruncir los labios.
Ella se secó las manos con el paño de cocina. Anunció que el almuerzo estaba listo y se fue hacia la cocina mascullando algo que Raúl no pudo escuchar.
Durante el almuerzo ella propuso toda una serie de asuntos triviales sobre los que conversar. Apenas amenazaba con hacerse un silencio, arremetía con algún nuevo tópico intrascendente, por lo general enfocado en áreas como familia, clima, vecindario y actualidad noticiosa. Raúl la escuchaba con desgano, mirando su plato, hasta que le preguntó si acaso no le intrigaba saber lo que había conversado con Julio.
—Ah, verdad que hablaste con él— lanzó ella con tono ingenuo, al tiempo que se levantaba de la mesa y llevaba los platos sucios a la cocina.
—Te ayudo.
—No es necesario.
La conversación fue entonces a distancia, Raúl en el comedor y ella desde la cocina, apilando platos y pelando peras para el tutifruti que también comprendía uvas negras, plátano y mandarinas.
— Aseguró que estaban bien, que las niñas estaban grandes. La Lucy por terminar la universidad y la otra viviendo afuera… en Estados Unidos o Canadá— mirando el vaso vacío dijo él.
Ella, mientras tiraba al basurero las cáscaras de fruta, murmuró “pobres niñitas”.
3.
Raúl se había retirado a la pieza, como solía hacerlo luego de los almuerzos de fin de semana. Su mujer estaba terminando de guardar la loza limpia. Cuando apilaba el último plato hondo, el sonido del timbre la sobresaltó y estuvo a punto de dejarlo caer. Al asomarse al patio escuchó una voz que la saludó por su nombre y le mencionó que por ella los años no pasaban.
Al escuchar el timbre, Raúl, que llevaba ya un rato intentado infructuosamente dormir una siesta, se sentó en la cama y se quedó mirando fijamente la puerta de la habitación. Así lo encontró ella cuando entró rápidamente, sin tocar la puerta como era su costumbre, a decirle que Julio estaba esperándolo en el living.
Cuando bajó las escaleras e ingresó al salón, Raúl vio a Julio parado, con las manos entrelazadas en la espalda, balanceándose sobre sus pies y contemplando las fotos familiares que adornaban la cómoda. Carraspeó para llamar su atención y Julio se dio vuelta. Con una ancha sonrisa, abrió sus brazos y con ellos apretó efusivamente a Raúl, que casi sin fuerzas hizo un amago de responder al saludo y que resultó en un triste remedo de abrazo.
—No te esperaba por acá tan pronto.
—Ya me conoces, apenas cortaste el teléfono me dije “tengo que ir a ver a este viejo amigo”. Subí al auto, seguro de que recordaba tu dirección y crucé los dedos para que no te hubieses cambiado de casa… digo, considerando todo el tiempo que ha pasado desde la última vez que nos vimos.
Julio continuaba sonriendo. Raúl lo miraba impávido. Le ofreció algo para tomar, a lo que la visita respondió que un té le sentaría bien. Ante la manifiesta extrañeza de Raúl, le dijo, riendo siempre, que ya no podía beber alcohol, que el doctor advirtió que una copa más era una sentencia de muerte.
Raúl fue hasta la cocina y puso agua en la tetera. Su esposa seguía encerrada en la pieza. Estaba seguro de que Julio nunca había estado en esa casa.
Ella estaba sentada en la cama, en el mismo sitio en donde había estado Raúl hace, más o menos, unos cuarenta y cinco minutos, cuando su marido entró a la pieza, se puso las zapatillas y recogió su billetera del velador. Luego la miró de soslayo, como si estuviese enojado con ella, y le anunció secamente que iba a salir un rato con Julio, que lo acompañaría a hacer unos trámites y estaría de regreso en un par de horas. Sin mirarlo y siempre sentada, ella se tomó las rodillas con ambas manos y dijo: “No hagas leseras”.
Los dos hombres salieron de la casa, caminaron hasta la esquina de la avenida y se montaron en el tercer taxi que pasó. Los dos anteriores no pararon.
4.
El vehículo enfiló hacia la casa de Julio. A medida que se acercaban, Raúl comenzó a distinguir los viejos paisajes… la plaza, la botillería del Mario, los ciruelos y las hojas en las veredas. “Espérame aquí, vuelvo al tiro”, indicó Julio y se bajó del auto. El chofer y Raúl lo miraron abrir la reja de la casa y perderse entre autos estacionados en el patio.
—¿Le gusta conversar, amigo? — preguntó Raúl al taxista.
—¿Ah?... — dijo el hombre, desviando su atención del partido de fútbol que escuchaba por la radio.
—Le pregunté si le gusta conversar.
—Mmm… no mucho, creo— expresó el taxista algo sorprendido por la pregunta. —¿Por qué?
—Porque le apuesto que va a volver conversador este otro.
El tipo se encogió de hombros y volvió a subir el volumen de la radio. A los pocos minutos volvió Julio, con un tarro de ColaCao bajo el brazo. Tras sentarse junto a Raúl en el asiento trasero, se lo entregó parsimoniosamente y lo declaró encargado oficial del tarro, cuyo gran peso motivó a Raúl a preguntarle si llevaba piedras en él. “No, sólo monedas”, respondió tranquilamente Julio, arrellanándose en el asiento de cuerina y preguntando al chófer cómo iba el partido.
Como una aguja vista desde arriba penetrando rápidamente la piel de la ciudad, así fue el vehículo atravesando calles y comunas de la capital, con Julio dale que dale a la conversa, saltando de un tema a otro y asintiendo notoriamente con la cabeza a las pocas intervenciones del taxista. Raúl miraba el tarro e intentaba calcular cuánto dinero habría en él. No podía ser mucho, al fin y al cabo era un simple tarro, pero tampoco una absoluta nimiedad, pensaba, pues entre la pila de monedas pudo apreciar varias de quinientos. De todos modos, les servirían “para pagar sus gastos de movilización y consumo esa noche”, así se lo explicó Julio en medio del monólogo.
Al llegar a las afueras del Ajedrez, Raúl pagó la carrera con cincuenta monedas de cien. Pensó que el chofer se molestaría, pero éste lo único que hizo fue preguntarle, con una sonrisa pícara, si acaso había roto el chanchito para carretear. Raúl recordó un cerdo alcancía café que su padre le regaló cuando niño, y que cuando estuvo lleno le dio pena romperlo, por lo que sacó todas las monedas con un cuchillo con el que fue expandiendo la pequeña rendija en el lomo de greda del animal.
El local parecía cerrado. Así se lo mencionó a Julio una vez que ambos estuvieron de pie frente a la cortina de lata. “No pasa nada”. Julio dio tres golpes secos que hicieron tronar al latón. A los pocos segundos se escuchó una cerradura abrir y apareció, como por arte de magia, una minúscula puertecilla en el costado inferior derecho de la cortina, por donde debieron agacharse para entrar. Raúl estuvo a punto de dejar caer el tarro amarillo con tapa roja.
5.
Le pareció que la barra del bar hacia la que se dirigía, no había cambiado mucho en los treinta y tantos años en que no había estado ahí, cuando el Ajedrez era un reducto de la disidencia cultural en aquella sombría etapa del país, que devino luego en un bastión de la bohemia dura y decadente de los años noventa, con una suma de escándalos que le valieron, en no pocas ocasiones, clausuras temporales y varios titulares en la prensa sensacionalista.
Se sentó en un taburete y dejó el tarro en la barra, lo que pareció no molestarle al cantinero. Julio tomó asiento a su lado, mirando nerviosamente hacia todos los rincones del bar, con cortos y espasmódicos movimientos oculares. Pidió dos cubalibres y le guiñó un ojo a Raúl, que concentraba su vista en la plancha de la cocina, con restos de churrascos y costras de queso.
Luego de que les sirvieran los tragos, los dos hombres se miraron y, sin decir nada, chocaron sus vasos, los que dejaron al mismo tiempo sobre la barra tras beber, ambos, un largo trago.
—Esto no es ron— dijo Julio con los ojos muy abiertos.
—¿Qué?— respondió Raúl, paladeando para sus adentros y cerciorándose de que el líquido en cuestión era ron. Malo, pero ron al fin y al cabo.
.
—Esto no es ron— repitió Julio, acercándose al oído de Raúl, explicándole quedamente que algo malo ocurría y que no se le ocurriera tomar el trago, pero que le diera besitos al vaso para no parecer sospechoso.
Entre tanto, los parroquianos del bar parecían estar preocupados de sus asuntos y no prestaban atención aparente a los recién llegados. Eran dos parejas de hombres, todos mal agestados, unos sentados en la mesa más próxima a la puertecita de lata jugando dominó y los otros en una mesa lateral donde se sentaban uno al lado del otro para compartir un mismo periódico.
—Estás paranoico— dijo Raúl, mirando a su acompañante con sorna y refrescando su garganta con un nuevo trago.
Un hombre gordo con sudadera bajó desde el segundo piso del local. Llegó hasta la mitad de la escalera y desde ahí le hizo una seña a Julio para que se acercara, quien se puso de pie, se arregló el cuello de la camisa, se pasó rápidamente la mano por la nariz y anunció que volvería pronto. Al llegar a la escalera, el hombre descendió un par de peldaños más y le entregó a Julio una cartera de mujer, grande y negra. Julio volvió a la barra y se la entregó a Raúl.
—Cuídala. No la abras. Y ya te dije, eso no es ron.
Raúl dejó la cartera sobre sus rodillas, frente al tarro rojo. Una vez que Julio y el gordo en sudadera subieron la escalera, se tomó de un trago lo que quedaba en su vaso y comenzó a beber del de Julio.
6.
Era de amanecida cuando Raúl volvió a su casa, tambaleante, con la cartera colgando cruzada sobre el pecho. Abrió sigilosamente la puerta. Comprobó que su mujer siguiera durmiendo. Fue a la cocina, tomó agua directamente de la llave del lavaplatos, se secó la boca con la manga y se dirigió al living. Se quedó unos instantes mirando las fotos sobre la cómoda. Cogió una y la acercó a su cara, como intentando reconocer a la joven pareja que saludaba sonriente a la cámara, comiendo palmeras horneadas en alguna playa del litoral central.
Dejó la foto en su lugar y bajo ella un sobre. Se descolgó la cartera, de la cual sacó el tarro rojo, y la arrojó sobre la mecedora. Pasó al baño a orinar. No tiró la cadena para no hacer ruido y salió nuevamente a la calle, mientras el sol despuntaba en la Cordillera de Los Andes.
Fue hasta la esquina, con el tarro bajo el brazo, y tomó el tercer taxi que pasó. Los dos primeros no se detuvieron.
******
Daniel Rodríguez Maluenda (Santiago). Periodista. Amigo de sus amigos.